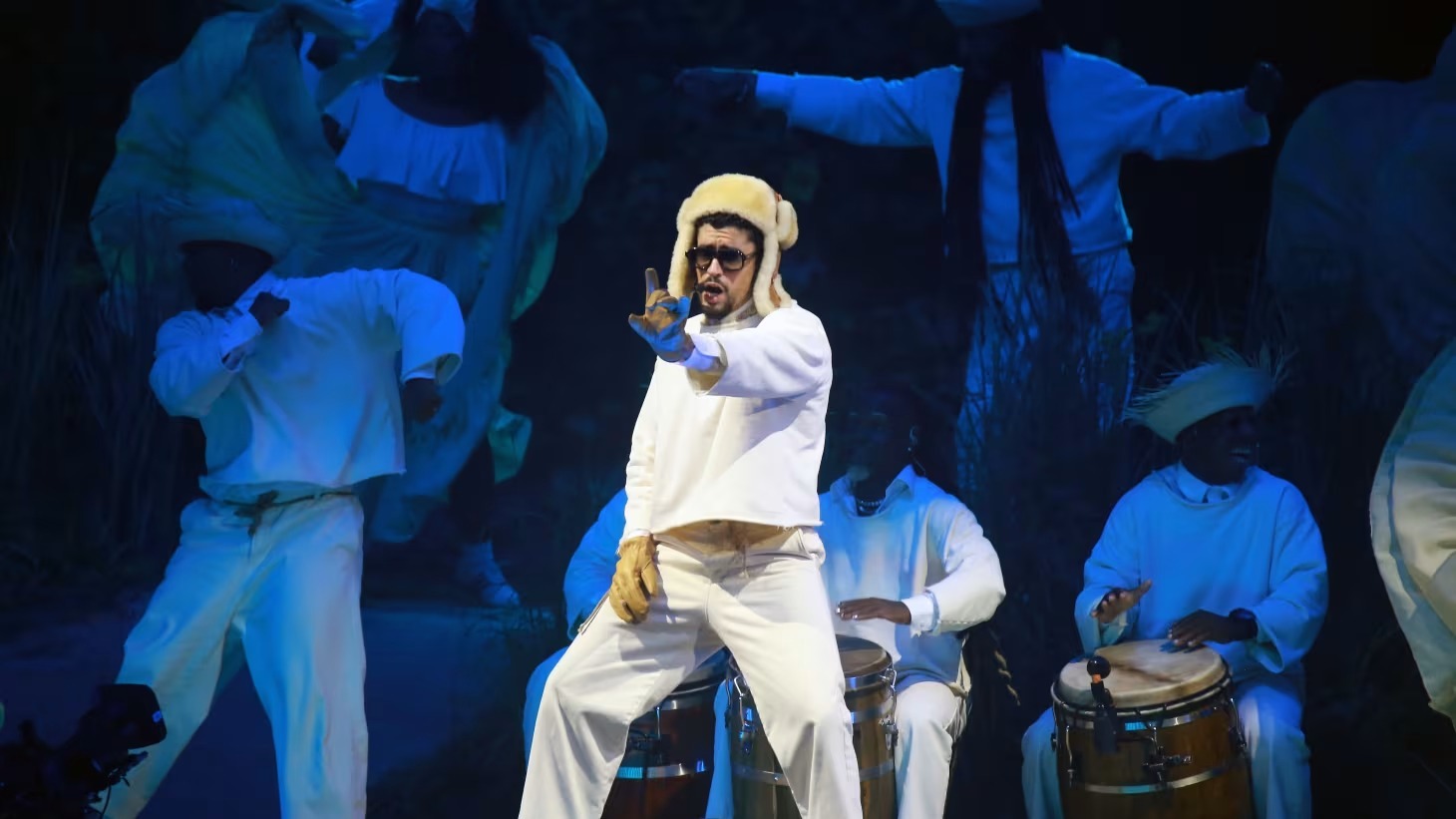En las concurridas calles de Barquisimeto, Cabudare y de la gran cantidad de personas que se trasladan desde El Cují, el autobús no es solo un medio de transporte; para miles de ciudadanos, es un escenario diario de tensión y vulnerabilidad. La negación del servicio a un adulto mayor con pasaje incompleto o a un usuario con dificultades para pagar la tarifa completa, una práctica tristemente recurrente, trasciende la simple molestia logística, se transforma en un Impacto Cruel.
Esta conducta hostil e indolente impacta directamente el corazón de la salud mental y el bienestar emocional de los larenses, convirtiendo la rutina en una fuente de estrés crónico y ansiedad.
Leer también: Testimonios de abusos en el pasaje de Barquisimeto: «Choferes exigen tarifas ilegales»
En un reportaje que busca ir más allá de la tarifa, Noticias Barquisimeto conversó en exclusiva con la psicóloga Samira Castillo para desentrañar el impacto psicológico cruel de estas microagresiones cotidianas.

¿Cómo impactan este tipo de situaciones en la salud mental y el bienestar emocional de los barquisimetanos?
R: Las situaciones cotidianas y repetitivas, sobre todo cuando están ligadas a dificultades sociales, económicas o de servicios básicos, generan un impacto acumulativo en la salud mental de los ciudadanos.
En el caso de Barquisimeto, la exposición constante a estas tensiones puede provocar altos niveles de estrés, ansiedad y frustración. Al ser vivencias que se repiten día tras día, el malestar emocional no encuentra espacios de descarga saludable y puede derivar en irritabilidad, sensación de impotencia e incluso síntomas depresivos.
A nivel colectivo, esto también afecta la percepción de comunidad y esperanza, pues muchas personas sienten que sus esfuerzos no son suficientes para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, algo que caracteriza al ciudadano barquisimetano es su capacidad de resiliencia y de buscar alivio en los lazos familiares, el humor, la creatividad y la fe. Estas fortalezas actúan como factores protectores, aunque no eliminan del todo el desgaste emocional que deja la repetición de estas dificultades.
¿Cómo podría agravarse la salud mental, por este tipo de abusos, con el desarrollo de estrés crónico o ansiedad en la población?
R: Cuando las personas viven en abusos o dificultades de manera constante, su mente y su cuerpo empiezan a cargar con un peso invisible.
El estrés deja de ser algo pasajero y se convierte en un compañero diario, afectando el sueño, la energía y la manera en que nos relacionamos con los demás. Con el tiempo, esto puede transformarse en ansiedad, tristeza profunda o en una sensación de agotamiento emocional que no se quita fácilmente. Lo preocupante es que no solo impacta al individuo, sino también a las familias y a la comunidad, porque la desconfianza y el malestar terminan desgastando los lazos que nos sostienen.

¿Cuáles son los efectos psicológicos a largo plazo de experimentar este tipo de desamparo de manera recurrente?
R: La experiencia recurrente de desamparo produce lo que en psicología se conoce como indefensión aprendida: la persona percibe que, haga lo que haga, nada cambiará su situación. Esto se traduce en apatía, desmotivación, baja autoestima y dificultad para proyectar un futuro.
Con el tiempo, aumenta el riesgo de desarrollar trastornos depresivos, de ansiedad generalizada y alteraciones en los vínculos afectivos, ya que se instala una sensación crónica de inseguridad.
¿Qué tipo de trauma o afectación psicológica puede generar en una persona mayor la negación de un derecho fundamental como el transporte sumado al riesgo de ser abandonado en una parada?
R: En el caso de las personas mayores, estas experiencias pueden provocar lo que se conoce como trauma relacional: se sienten invisibles, rechazadas y desprotegidas en un momento de vulnerabilidad.
A nivel psicológico, esto puede desencadenar ansiedad, síntomas depresivos, sentimientos de humillación y miedo a salir de casa. Si además se suma la posibilidad real de ser abandonados en una parada, el impacto es doble: se pierde la confianza en la sociedad y se instala una sensación de inseguridad permanente.

¿Cómo afecta a su autoestima, al intentar usar el transporte público por temor a ser maltratados?
R: Cuando una persona mayor evita el transporte público por temor a la humillación, se activa un círculo de aislamiento. Su autoestima se ve afectada porque interpreta que no merece un trato digno; su sentido de valía disminuye al sentirse invisible para la sociedad; y su calidad de vida se deteriora al perder acceso a actividades cotidianas, a redes de apoyo y a la posibilidad de mantenerse activa e independiente. Con el tiempo, esto puede derivar en síntomas depresivos y en un incremento de la dependencia hacia terceros.
¿Cómo se explica desde la psicología esta conducta hostil hacia grupos vulnerables (adultos mayores, estudiantes)?
R: La conducta hostil hacia adultos mayores o estudiantes, puede explicarse como un mecanismo de descarga emocional: ante el estrés y la frustración acumulada, algunas personas canalizan su malestar en quienes perciben como más débiles.
Desde la teoría psicosocial, se trata de un fenómeno de deshumanización, donde el otro deja de ser visto como sujeto de derechos. Entre los factores sociales y económicos que alimentan esta conducta se encuentran la crisis económica, la competencia por recursos limitados, el agotamiento laboral, la normalización de la violencia y la ausencia de políticas efectivas de inclusión y respeto a la dignidad humana.
¿Es probable que de no haber un apoyo psicológico, pueda haber un daño mayor entre el usuario y transportista?
R: Cuando no se brinda apoyo emocional ni espacios de diálogo, el dolor del usuario y la dureza del transportista, se van haciendo más grandes. La persona que fue rechazada, carga con miedo y humillación, y quien agrede termina creyendo que su conducta es normal e inevitable.
Sin acompañamiento, ambos pierden: Uno queda herido y el otro se endurece, y con ello, la convivencia social se resquebrajaría.
Con respecto a estos abusos, ¿El usuario de transporte, debe intervenir, guardar silencio, o denunciar?
R: Ante un abuso, guardar silencio duele tanto como sufrirlo. Lo más sano es que el usuario no se quede callado: puede intervenir de forma respetuosa, apoyar al afectado y, sobre todo, denunciar. Hablar y actuar es la única manera de que estas conductas no se normalicen.
Pero también necesitamos instituciones que acompañen, porque pedir a la gente que denuncie sin ofrecer respaldo es ponerles un peso demasiado grande sobre los hombros.
Más allá de la denuncia, ¿Qué mecanismos o herramientas psicológicas podría recomendar a los ciudadanos que nos leen en Noticias Barquisimeto que a diario deben enfrentar y gestionar la impotencia u el estrés derivados al transporte?
R: Sé que no es fácil, pero hay maneras de cuidar la salud mental en medio del caos del transporte. Algo tan sencillo como respirar profundo y despacio puede ayudar a calmar la tensión en el momento. Hablar de lo que sentimos con alguien cercano evita que la impotencia se acumule.
También es importante dedicar un rato del día a actividades que nos den bienestar caminar, escuchar música, leer, orar porque eso recarga nuestra mente y corazón. No podemos controlar todo lo que pasa afuera, pero sí cómo cuidamos lo que pasa dentro de nosotros.

Conclusión sobre el impacto psicológico del abuso en el transporte
La recurrente hostilidad y el trato indolente hacia los usuarios del transporte en Barquisimeto, Cabudare y El Cují, trascienden una simple disputa tarifaria para convertirse en una fuente significativa de desgaste emocional para la población.
Las agresiones cotidianas, como la negación del servicio a adultos mayores o la exigencia de tarifas ilegales, tienen un efecto acumulativo que erosiona el bienestar mental de los larenses. Como señala la psicóloga Samira Castillo, esta tensión diaria se traduce en altos niveles de estrés, ansiedad y frustración, llevando a la sensación de impotencia e incluso a síntomas depresivos.
Este fenómeno es particularmente cruel con los grupos vulnerables, como las personas mayores, a quienes la negación de un derecho fundamental les genera un trauma relacional, llevándolos al aislamiento y a la pérdida de la valía personal. La hostilidad de algunos transportistas, explicada como una descarga emocional ante el propio estrés social, agrava el ciclo de desconfianza.
Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / NB